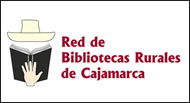Sonoridades ancestrales en el Parque La Isla, Paternal

Este fin de semana, los días 15, 16 y 17 de agosto, se realizó el XXI Encuentro de Sikuris “Mathapi-Apthapi-Tinku”, en el Parque La Isla del barrio de La Paternal, Buenos Aires.
El “Mathapi-Apthapi-Tinku” —palabras quechua-aymara que significan reunión, cosecha compartida y encuentro complementario— nació en el año 2005 con el objetivo de interactuar y mancomunar accionares dispersos entre los sikuris de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Con el paso de los años, la convocatoria se abrió a agrupaciones de distintas regiones de Argentina y de otros países.
En su edición número 21, el encuentro volvió a reunir a decenas de bandas y comunidades que, durante tres días, compartieron canciones, ritmos autóctonos y sonoridades de los ancestros andinos. De esta manera, se escucharon sikus, zampoñas, tarkas, erques, quenas e infinidad de instrumentos autóctonos que transmiten la memoria ancestral y la fuerza espiritual de los pueblos originarios. Asimismo, la riqueza musical se vio potenciada por la presencia de agrupaciones provenientes de Bolivia, Chile, Colombia y Perú, además de múltiples provincias argentinas. El encuentro fue, una vez más, un acto de resistencia cultural, espiritualidad colectiva y afirmación identitaria en pleno corazón urbano de Buenos Aires.
Cabe señalar que el Mathapi-Apthapi-Tinku reúne cada año a agrupaciones de sikuris de Argentina y del exterior. El siku, instrumento central de esta tradición, se ejecuta en comunidad y simboliza reciprocidad, colectividad y conexión con la Pachamama.Por otra parte, a lo largo de dos décadas, el encuentro ha sumado nuevas voces, talleres formativos, espacios de reflexión y el tradicional apthapi, compartida comunitaria de alimentos como símbolo de unión. Su organización se sostiene bajo el principio del ayni —colaboración recíproca— mediante el aporte voluntario de cada agrupación, sin financiamiento externo. El Mathapi-Apthapi-Tinku se erige así como un acto de resistencia cultural y espiritual, además de ser una herramienta de transformación social.Con profundo respeto y compromiso hacia la memoria histórica y cultural que nos convoca año tras año, informamos a la comunidad que, lamentablemente, en esta edición no será posible realizar el encuentro en el Parque Los Andes.
Sin embargo, este encuentro no solo mantiene vivas nuestras tradiciones, sino que propone nuevas formas de convivencia y organización comunitaria, uniendo generaciones y territorios a través de la música y la espiritualidad colectiva. El Mathapi-Apthapi-Tinku es un acto vivo de memoria, resistencia y unidad.
¿Por qué lo hacen en el Parque Los Andes?
Elegimos siempre el Parque Los Andes porque fue escenario del histórico Malón de la Paz en 1946, cuando 174 hermanas y hermanos kollas recorrieron 2000 km para reclamar sus tierras y visibilizar su lucha. Ese parque ha sido, desde entonces, un lugar cargado de significado, inspiración y fuerza espiritual.
Allí también se encuentra un monumento considerado wak’a (sitio sagrado), donde los pueblos andinos han celebrado ceremonias ancestrales que refuerzan su identidad y espiritualidad. Además, en 2007, durante el 3º Mathapi, el parque fue declarado Parque Temático de los Pueblos Originarios (Declaración Nº 392/07), un reconocimiento oficial de la Legislatura porteña que reafirma la trascendencia cultural de este espacio y de este evento.
¿Por qué este año se realizó en otro parque?
Este año, pese a las dificultades que impidieron el uso del Parque Los Andes, ratificamos nuestro compromiso de celebrar y promover la memoria, la identidad y la resistencia de los pueblos originarios.
Por eso, el Mathapi-Apthapi-Tinku se realizó en otro espacio, pero conservando su esencia, espíritu comunitario y fuerza cultural. La cita fue una invitación abierta a todas las personas que deseen vivir una experiencia de comunión cultural, aprender de los saberes ancestrales y ser parte de una celebración que demuestra que la identidad se fortalece compartiendo.
Conversamos con Mariana Amaru Barrios quien forma parte de la comisión organizadora.
En diálogo con María Amaru Barrios, una de las voces organizadoras del Mathapi-Apthapi-Tinku, nos compartió la importancia del trabajo colectivo que se necesita para recibir a las personas y cuidar el espacio de la Pachamama.¿Quiénes organizan este encuentro nacional?
“Somos muchos coordinadores, más de 25. Hacemos asambleas ya que es comunitario y autogestivo, y este Mathapi se realiza porque cada uno pone su tiempo: algunos más, otros menos, pero todos aportan algo.
Algunos donan alimentos, otros sus obras de arte, otros su tiempo para limpiar, juntar las basuras o dar de comer a los invitados con comidas andinas y sanas. Así hacemos ayni, la reciprocidad que nos sostiene como comunidad.”
¿Qué comunidades participaron este año?
“Este año llegaron comunidades del interior: participaron cuatro en total. Desde Tilcara, Jujuy, vino la banda de sikuris del Colegio Secundario N° 49. Desde Salta, se sumó el Centro Cultural Chaski.
Desde Córdoba, con integrantes también de Santa Fe, Catamarca y Mendoza, estuvo la Comunidad Sikuri Golondrina. Y también llegó la Pandilla Sikuri, de Córdoba.
Los cuatro grupos tocaron el sábado y viajaron el domingo, compartiendo su música y su energía con todos los presentes.”
¿Cómo se organizan las actividades?
“Los que coordinamos el Mathapi organizamos cenas y desayunos. Además, algo muy importante que se implementó este 2025 fue la elaboración de pautas de convivencia y reflexiones sobre la violencia. Esto fue una novedad fundamental: lo trabajamos colectivamente y lo difundimos por distintos medios de comunicación. Queremos que el Mathapi sea un espacio libre de violencias, donde se respete la diversidad, la memoria y la espiritualidad de los pueblos andinos.”
“El Mathapi-Apthapi-Tinku vive porque cada persona pone una semilla. Unos traen música, otros traen comidas, otros arte o simplemente su tiempo. Entre todas y todos, tejemos comunidad para que siga sonando el siku, nuestra voz colectiva.”
La consigna fue: “Por un Mathapi libre de violencias”.
Sabemos que la violencia nace ante situaciones de violencia física, emocional, simbólica, económica y digital que afectaron a hermanas dentro de los espacios comunitarios sikuris en la ciudad. En este sentido, entendemos que la violencia rompe el equilibrio comunitario y daña no solo a la persona, sino al conjunto del ayllu.Desde la cosmovisión andina, se tiene respeto a ciertos códigos que se vienen aplicando de manera ancestral como el ayni, la dualidad y la mink’a. La Dualidad (chacha-warmi) representa fuerzas complementarias que se necesitan para el equilibrio. A su vez, la Complementariedad sostiene que cada ser tiene valor y dignidad; la armonía se alcanza con respeto y reciprocidad.Por ello, buscamos trabajar teniendo en cuenta el sentido espiritual desde nuestra visión. Este protocolo busca restaurar el equilibrio roto, caminar hacia la despatriarcalización y sostener que la sanación es colectiva. Se propone construir espacios de reciprocidad, complementariedad y respeto, enraizados en la sabiduría ancestral.
En síntesis, este protocolo propone una herramienta comunitaria, intercultural y de género para prevenir y actuar frente a violencias en los espacios sikuris urbanos, sosteniendo la reciprocidad, la complementariedad y el equilibrio espiritual como principios rectores.Finalmente, los hermanos y hermanas de estos barrios de Buenos Aires que han venido desde nuestras tierras para seguir adelante nos muestran que es importante hacer una labor cultural y dar fuerza a las personas que han venido desde otros países.
Para cerrar, quiero agregar desde lo medicinal que nuestros abuelos y abuelas tocaban instrumentos para sanar nos cantaban y el siku (quena, malta, familia de sikurisetc) son instrumentos que ayudan a regular la respiración y favorece la oxigenación de tu cuerpo, ayudando a reducir la ansiedad y el estrés.El bombo con su pulso grave sincroniza con los latidos del corazón, induciendo estados de calma y sensación de arraigo en la tierra, tal como muestran estudios sobre percusión y coherencia cardíaca. La musicoterapia ha demostrado científicamente que tocar o escuchar música con viento y percusión estimula la liberación de endorfinas, fortalece el sistema inmune y mejora la conexión social (Koelsch, 2010; Thaut&Hoemberg, 2014).Como warmi sikuri, creo que es tiempo de sanar las historias y de trabajar por una educación con conciencia y sabiduría para las futuras generaciones.Desde la pedagogía de la música, en círculo sagrado, y como willkamuju (semillas sagradas) que somos, venimos a sembrar con amor nuestro granito de arena.Así nos juntamos: quienes danzan, quienes tocan, quienes transmiten, quienes narran estas historias que marcan nuestra vida. Recuerden agendar esta fecha para el 2026.
Tinkunanchiskama —hasta que volvamos a encontrarnos.
Jiwasanakajmaythaptapxañanimäjaqeki. Mä suma thakjirsarantañani, aynijjiwasanacanjakawisawajilatanakaskullakanakasukachuymaisth'arammistsuyamukaq'ushist'awi. Chacha warmitanua.
Nosotros nos unimos como si fuéramos una sola persona para seguir andando por un buen camino, ayni es parte de nuestra vida hermanos y hermanas. Abre tu corazón, deja que salga esa melodía que somos hombre y mujer. (Luis Apaza Mamani de la nación aymara.)
Por Amalia Vargas. PuqyoSonqo
Fecha: 22/08/2025
- Fuente
- Escrito por Amalia Vargas. Pukio sonqoy
- Categoría: Toda la tierra es una sola alma